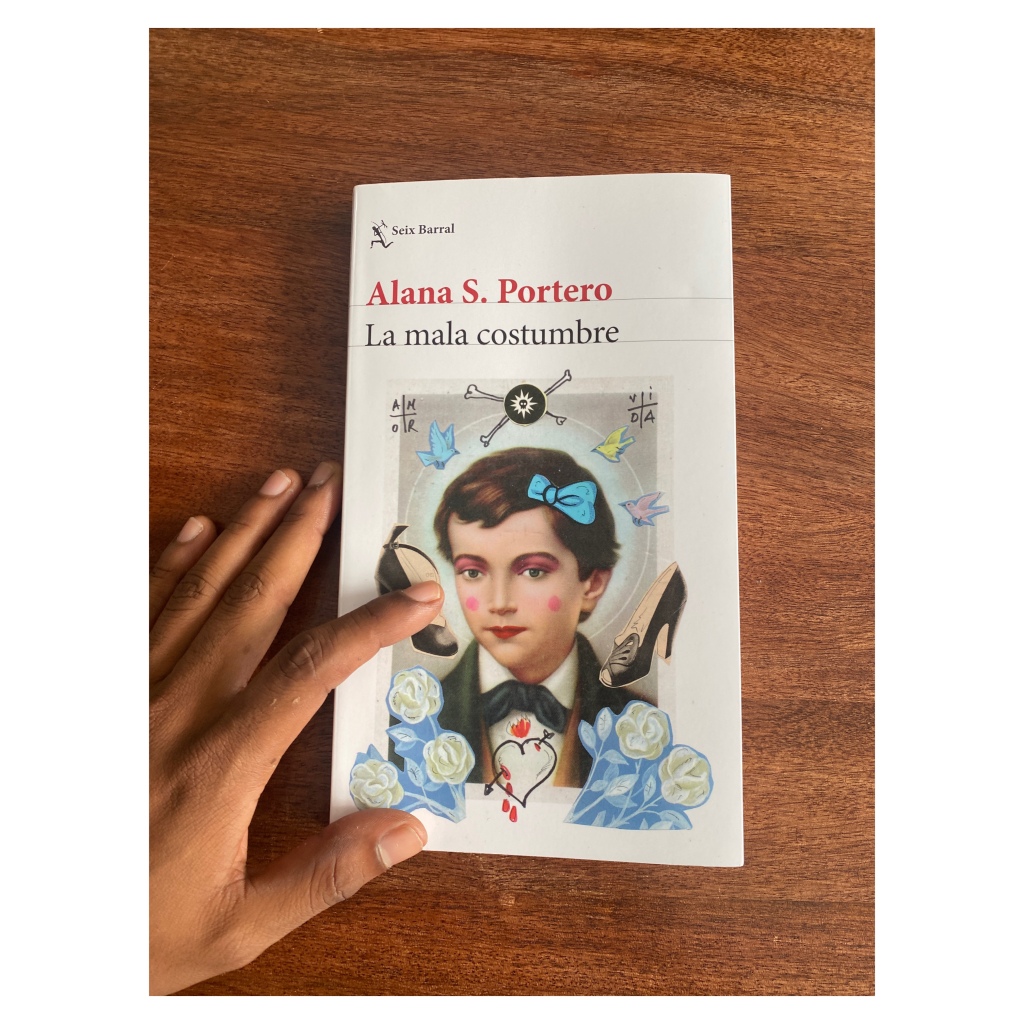Supongo que como ya se puede decir sin pudor que la crisis climática y la violencia de género son inventos de la izquierda que nos quiere “imponer” su agenda política me he topado en IG con un video en el que un imbécil decía, presumiendo además de ser valiente por “políticamente incorrecto” que “las mujeres son todas unas manipuladoras”. Me puso de tremenda mala hostia, pero le di dos vueltas y pensé que si había algo de cierto en esa afirmación, la culpa sería de los hombres.

Lo pienso cuando leo “Las vidas secretas de las mujeres de Baba Segi”, una novela cruda y divertida al mismo tiempo, en el que las mujeres de un polígamo tienen que apañárselas como pueden para sobrevivir con dignidad en un país, Nigeria, donde ser mujer equivale a ser pobre y no tener estudios. Un país donde el matrimonio es la única manera de progresar económicamente, y donde, aunque las mujeres jóvenes son cada vez más conscientes de sus derechos, las estructuras de poder continúan siendo profundamente patriarcales. (“Te he dicho mil veces que no puedes comprarte un terreno y construir una casa. Los hombres del pueblo dirán que los ridiculizas, haciendo lo que ellos no pueden hacer”).
Quizás por eso las mujeres de esta novela, encerradas en un matrimonio polígamo, manipulan mediante engaños y zalamerías al hombre con el que están casadas (“nuestro marido se cree mejor que todas las mujeres y la mayoría de los hombres”). Esa es su herramienta de supervivencia: jugar al juego que les han obligado a participar, pero creando sus propias normas. “Son tontos. Lo único que tienen de útil es el pene entre las piernas. Y para serte sincera, si no fuera porque necesitamos su semilla para traer niños al mundo, sería mejor estar sentadas sobre un plátano macho. Recuerda mis palabras. Sólo una tonta creería ciegamente en las promesas de un hombre”.